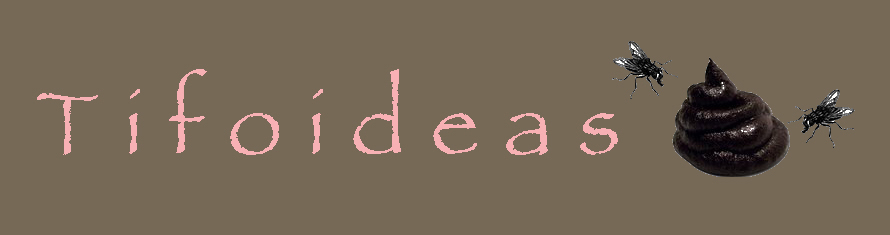Entendiendo que la etimología de las palabras se explica en forma multicausal, nana podría venir del quechua ñaña (hermana mayor), ser una onomatopeya del arrullo a un niño, una verbalización infantil, un derivado de la voz quechua nánay (dolor), tener raíces en el latin nanus (enano) o tardías en el inglés nanny (niñera), y cuántas más.
Las nanas de hoy son la expresión moderna de una función largamente asignada a las mujeres en la historia, presente en la sociedad de castas Inca, en el tradicionalismo hispano, y en las Américas hacendada, oligárquica y de clases. Ellas son una actualización del sacrifio femenino impuesto en beneficio de otro u otros, a las madres hacia sus hijos varones, a las hermanas hacia sus hermanos menores y varones mayores, a las mujeres de castas inferiores y clases pobres hacia sus amos o patrones, a las indias hacia sus pacificadores. Las nanas son una manifestación salarial de esa explotación originaria.
En Chile, con relativa recurrencia se elaboran reportajes polémicos en torno a las nanas, exquisito objeto para las cámaras ocultas. La voz expropiada de la sociedad, la prensa, se pregunta acerca de cuan bien o cuan mal están cumpliendo su tarea estas mujeres, lapida a las que abusan de un niño a su cuidado y a las que violan la sacrosanta propiedad privada de sus empleadores, y honra a las que incurren en sacrificios suplementarios. Este es el esquema del último de estos trabajos periodísticos que veremos hoy jueves en Megavisión: una nana que amenaza al niño autista con un encendedor para que coma, una nana que se prepara un bigoteado con los restos de la fiesta de sus patrones y cierra la escena empinándose unos tragos directo de la botella, una nana que cumple correctamente con sus quehaceres a pesar de ser una mujer golpeada en su casa.
Los reportajes de denuncia suelen generalizar a concho. Si no lo hicieran, sus autores y sus colegas estarían obligados a reconocer que sus investigaciones periodísticas carecen de sistematicidad. Estarían obligados a reconocer que en el periodismo mediático sólo alcanza para tomar dos casos aquí, uno acá y otro acullá y simular que se está mostrando un cuadro entero. No hay tiempo, plata, paciencia ni aptitudes para hacerlo de mejor forma, ni hay permiso del jefe. Hay otros intereses que influyen solapadamente la más de las veces. El reportaje periodístico debe forzar al máximo los recursos comunicativos (audio, imagen, voz en off y música de fondo, recreaciones, repetición de imágenes impactantes, referencias típicas) para entregar conclusiones redondas, ideas manejables y sensación de coherencia.
El inminente reportaje sobre las nanas se titula “fraude puertas adentro”. Puertas adentro es el término que se usa para evitar decir que la nana no tiene casa o que está a quinientos kilómetros de su casa familiar y vive en el cuartucho pegado a la cocina de sus patrones. La nana puertas adentro es la que en la práctica no tiene horario fijo de trabajo, a la que se puede joder a cualquier hora del día y de la noche, a la que se le dan salidas como la dominical de los presos.
A partir de diez o veinte casos seleccionados por su capacidad de encaje en el tenor de la nota, y aunque fueran cien, este reportaje va a pretender sintetizar el comportamiento “inescrupuloso” de mas de trescientas mil empleadas domésticas que hay en el país. Ninguna frase de buena crianza que se nos ofrezca, como “no queremos generalizar” o “no es el caso para todas las nanas”, va a subsanar el efecto estigmatizador de fondo. Tampoco que se dedique una parte del reportaje a las agencias de empleo doméstico. El daño general de imágen tiene lugar.
Desde hace décadas, las nanas organizadas han batallado para romper el registro de la servidumbre y hacerse valer como trabajadoras con derechos. Han conquistado que se les respete el derecho al descanso, a los feriados, mejoras de salario, pago de imposiciones, seguro de desempleo. Es una lucha en curso que tiene muchos retrocesos tambien, y que ha sido recogida en otros puntos del planeta como casos de estudio sobre la sindicalización y las políticas de equidad. Pero mucho de este trabajo de reconocimiento se pierde por culpa de reportajes como éste que las reduce nuevamente a una posición servil y a un enjuiciamiento implacable y generalizador.
Además hay cuestiones éticas sobre la televigilancia y sobre la difusión de esas imágenes que hacen a este reportaje merecedor de repudio. Primero, una persona sí tiene el derecho a instalar cámaras al interior de su casa pero la trabajadora, en tanto tal, tiene el derecho a ser informada oportunamente de ello. ¿Qué pasaría si la mina, estando sola en la casa donde labura, haciendo uso de su hora de almuerzo acodada a la mesa de la cocina, se hace una paja viendo tele? Probablemente, quienes vieran esas imágenes se reirían, se ruborizarían o se harían, a su vez, una paja. Pero a ninguno le recae el derecho de espiarla de esa manera. En cierta forma se le está mintiendo al hacerle creer que está sola espacial y ciberespacialmente, se está violando su vida privada. Si se instala cámaras, que se explote su capacidad disuasiva y no sorpresiva, ello sería una manera más eficaz y ecuánime de prevenir situaciones indeseadas.
Hay otro caso, el de la nana que se manda dos pencazos, uno bigoteado y otro abotellado. La periodista de bello nombre Catarí que participa en el reportaje dice que fue “bastante freak darse cuenta que estaba tomándose todos los conchitos. Mejor ni imaginarse qué pasaría si hubiera estado cuidando niños”. O sea, fue asqueroso pero no peligroso porque no estaba cuidando niños. En este caso, y en la cierta hipótesis anterior de que no se les advierte a estas mujeres que están siendo filmadas, por mucho mal gusto que haya en esas imágenes éstas no se deben difundir sin el consentimiento de esa trabajadora, por su derecho a la dignidad humana. Esto está más próximo de las cámaras ocultas en tono de chunga, en que por lo general se le pide autorización al payaso circunstancial para poderlo exhibir.
Luego, en el caso grave de un maltrato infantil o en caso de robo relevante, estas imágenes son medios de prueba para un juicio legal y debiesen difundirse durante éste en primer lugar e impedir que el circo romano de los medios prejuzgue el caso atávicamente. Y es que este tipo de periodismo de choque se arroga el derecho de utilizar, adelantadamente más encima, un vicio procedimental que por lo mismo le fue quitado al sistema penal: la concentración de los mandatos de investigación, de juicio y de condena. Estos periodistas de la inquisición “investigan” o, mejor dicho, recogen pruebas que sirvan para la narración que se quiere construir, relatan un enjuiciamiento ético y moral y presumen incalificadamente las consecuencias judiciales, y condenan a la inmisericordia a los acusados de sus historias. No es inócuo para la formación de certeza de un juez, la que nunca deja de ser un proceso subjetivo por infinito raciocinio científico que aplique, el lastre de los juicios mediáticos que llegan a su escritorio junto a determinadas causas.
Respecto de cómo se obtuvieron estas imágenes, se nos explica en la prensa que una empresa especializada en vigilancia de hogares las cedió a los creadores del reportaje. Aún cuando no se revele el nombre de esa empresa, se está ocultando el negocio que ella está haciendo al publicitar gratuitamente el producto durante largos minutos de televisión y cuantiosas páginas impresas, incentivando a un aumento del consumo de televigilancia doméstica. Sin duda, los interesados se justificarán, ex ante y ex post, aludiendo a una supuesta vocación de interés general. Dirán que es necesario y urgente que los padres de familia vean estas imágenes y se enteren de estas situaciones. Éste es un discurso que le hemos oído en otras circunstancias a la prensa, cuando ha intentado justificar otras cámaras ocultas en casos bullantes de polémica en que ha estado en juego algun Kino periodístico, como para lo de Spiniak.
¿Qué pasaría si instaláramos cámaras ocultas y micrófonos a los parlamentarios en sus oficinas? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos en los cubículos y salas de pauta de los periodistas? ¿Qué pasaría si se lo hiciéramos a los obispos y a los curas en sus parroquias y conventos? ¿A los banqueros e inversores en sus salas de reuniones y de teleconferencia? ¿Cuántos polvos, macacas, maraqueos, jales, siestas, conciertos de peos, negocios engañosos, presiones indebidas, actos de corrupción, pedófilos, quedarían al descubierto? Pero eso nunca va a suceder, ¿cierto? Las cámaras se van a seguir poniendo donde puedan vigilar la base de la pirámide distributiva, al bencinero, a la cajera, a la nana.
Este reportaje es parte de un problema mayor, un problema de clase, de género, de igualdad ante la ley. Es una confirmación de que muchas ataduras sociales siguen tirantes y de que la prensa contribuye importantemente a que así sea. La capa de superhéroe que portan muchos periodistas no les sirve para aminorar su rol culpable.